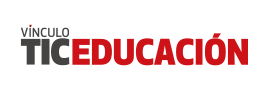Los datos personales y médicos, así como los financieros, deberán adoptar un nuevo modelo de protección digital con protocolos capaces de resistir ataques futuros. Por ello, se espera que en los próximos cinco a 10 años se recurra masivamente a la criptografía postcuántica (PQC) para proteger sistemas críticos. Sin embargo, ya desde ahora es una prioridad global.
Es por eso que el Tecnológico de Monterrey ya trabaja en la criptografía postcuántica. Lo hace en colaboración con la Universidad Estatal de Arizona (ASU); la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA), y la Universidad Tecnológica de Dinamarca (DTU), con financiamiento de ASU.
Para ello, el Tec avanza en la creación del Laboratorio 6G de Comunicaciones y Sensado Integrados. Es un centro pionero en Latinoamérica dedicado a investigar y desarrollar tecnologías de conectividad de próxima generación en un entorno cognitivo.
Este nuevo laboratorio es uno de los principales proyectos de la Faculty of Excellence (FoE) de la universidad regiomontana. Se trata de una iniciativa que busca atraer a 100 líderes académicos de talla mundial para integrarlos en sus seis escuelas nacionales. Buscan ideas transformadoras y una trayectoria excepcional, para impulsar la innovación y redefinir el futuro desde las aulas de la institución.
Uno de los proyectos más ambiciosos del equipo liderado por el doctor César Vargas-Rosales, líder del Grupo Estratégico de Investigación en Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería y Ciencias (EIC) del Tec. Ahí participa uno de los principales investigadores en materia de telecomunicaciones a nivel internacional. Se trata del doctor Francisco Falcone, profesor visitante distinguido del FoE y experto en el desarrollo de criptografía postcuántica.
Estrategias robustas
La criptografía postcuántica busca proteger la información frente a ataques de computadoras cuánticas y clásicas. Actúa de forma proactiva para evitar robos de datos, alteraciones maliciosas y suplantaciones de identidad.
El doctor César Vargas-Rosales señala que el proyecto se centra en dos grandes retos para sistemas 6G. Esto es: autenticar de forma segura dispositivos en la red y adaptar protocolos criptográficos a hardware limitado, como en entornos de la Internet de las Cosas (IoT).
Los investigadores trabajan en implementar algoritmos en plataformas de hardware 6G. Buscan definir nuevas métricas de desempeño que consideren exactitud, complejidad, fidelidad de la información y consumo energético. El doctor Vargas-Rosales subraya que es indispensable adoptar estrategias postcuánticas robustas y formar recursos humanos especializados que lideren este proceso de transformación tecnológica.
El interés por la criptografía postcuántica no es meramente especulativo. En 2025, la urgencia por desarrollar e implementar mecanismos de protección frente a futuros ataques cuánticos se ha vuelto una prioridad global. Aunque los computadores cuánticos plenamente funcionales aún no son una realidad comercial, los avances en este campo son significativos. Por ello, gobiernos, agencias de ciberseguridad y grandes corporaciones ya trabajan en estrategias de prevención ante posibles vulnerabilidades. Esto incluye el rediseño de protocolos criptográficos fundamentales para proteger desde las comunicaciones personales hasta infraestructuras nacionales.
La criptografía postcuántica representa un nuevo paradigma en la defensa digital. La criptografía tradicional se basa en problemas matemáticos como la factorización de grandes números. Es vulnerable ante las capacidades de los computadores cuánticos. En cambio, los algoritmos postcuánticos se construyen sobre problemas matemáticos distintos, como los códigos de corrección de errores, redes euclidianas o funciones hash multivariables. Estos enfoques son mucho más resistentes incluso ante las computadoras del futuro. Eso los convierte en una solución proactiva y necesaria para garantizar la ciberseguridad a largo plazo.
El futuro de la criptografía postcuántica
Entre las principales aplicaciones de la criptografía postcuántica se encuentra la protección de datos médicos, redes 5G y 6G y dispositivos de la IoT. También se beneficiarán sistemas bancarios, comunicaciones gubernamentales, vehículos autónomos y sistemas de energía.
Muchos de tales sectores deben asegurar la confidencialidad e integridad de la información durante décadas. Por ende, adoptar soluciones postcuánticas desde ahora permite evitar el fenómeno conocido como “harvest now, decrypt later”. Consiste en los actores maliciosos recopilan información cifrada hoy para desencriptarla cuando cuenten con capacidades cuánticas suficientes.
Además de su dimensión técnica, el desarrollo de criptografía postcuántica también es una cuestión de soberanía tecnológica y resiliencia digital. Aquellos países e instituciones que lideren la transición hacia sistemas postcuánticos no sólo protegerán su información estratégica. También estarán en condiciones de influir en los nuevos estándares globales. Para universidades como el Tecnológico de Monterrey, esto implica un compromiso con la investigación de frontera y con la formación de talento capaz de diseñar, adaptar e implementar estas tecnologías de manera ética, segura y eficiente.
La protección del ecosistema digital del futuro exige la combinación de nuevas arquitecturas de comunicación con esquemas criptográficos postcuánticos. Iniciativas como el Laboratorio 6G y las colaboraciones internacionales en criptografía postcuántica son cruciales para abordar esta necesidad.
El doctor Vargas-Rosales destaca que esto permitirá diseñar redes no sólo más rápidas, sino también intrínsecamente más seguras, sostenibles y confiables. Por lo tanto, la ciberseguridad postcuántica no es sólo una defensa ante amenazas emergentes. Es una oportunidad para reimaginar el diseño mismo de las redes del mañana, tarea en la que el Tec de Monterrey se posiciona como un actor clave.